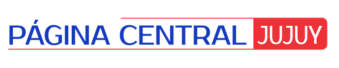Por Silvia Giacoppo.- En estos días, acechados por el pico de la pandemia, nos encontramos discutiendo el modelo de administración de justicia. La lógica indicaría que nuestras miradas deberían estar enfocadas en las devastadoras consecuencias que la pandemia producirá en las personas, en nuestro país y en el mundo.
Muchas vidas se perderán en este tránsito, la pobreza se habrá incrementado exponencialmente y con ella aumentarán las necesidades vinculadas al ejercicio de derechos básicos, como la educación, la salud y la alimentación.
Sin embargo, los anuncios políticos parecen concentrarse en orden a la idea de la reforma judicial y otros temas vinculados con la Justicia. El Poder Ejecutivo anuncia la presentación de su proyecto de reforma, el Consejo de la Magistratura de manera paralela y simultánea discute el traslado de jueces; en el ámbito del Senado, se inicia una nueva estrategia frente a las dificultades que ofrece la mayoría requerida para designar al juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, y se avanza contra el procurador (interino) Eduardo Casal, en un intento de forzar su renuncia, con la idea de poder imponer a Víctor Abramovich. Por otro lado, en los medios afines sobrevuela la idea de una posible ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, tema que por ahora, parece que quedará latente y en estudio.
Estas primeras afirmaciones no ponen en duda la necesidad de una reforma que permita dar respuestas más adecuadas a las necesidades de aquellos que buscan justicia. Es evidente que debemos dotar al Poder Judicial de todas aquellas herramientas que le permitan avanzar en la construcción de un servicio más eficiente, donde el tiempo de los procesos no se dilate en forma irrazonable. Una justicia lenta no es justicia. Por eso resulta indispensable continuar con el proceso de implementación del sistema acusatorio, que se inició durante el gobierno anterior a nivel federal, así como extender la oralidad a todos los procesos sean estos civiles, laborales u otros.
Esto se encuentra fuertemente vinculado a la necesidad de generar un proceso de legitimación que migre de la oscuridad del sistema escrito a la transparencia del sistema oral donde, en definitiva, los justiciables asistidos por sus letrados son protagonistas de sus propias demandas de justicia.
Cuando se pone en juego –discursivamente- la idea de mejorar el servicio de justicia, las intenciones que subyacen deben ser bañadas por un plus de transparencia. Solo se puede “mejorar la justicia” si se la dota de mejores herramientas normativas y tecnológicas, de mejores arquitecturas institucionales, y se genera un proceso de reforma que ponga las necesidades de justicia de las personas en el centro.
Ahora bien, esta vocación trasformadora debe ir acompañada de un gran sistema de salvaguardas que garantice fuertemente la independencia judicial que, por supuesto, no se agota con una mesa de expertos. El Gobierno tiene la obligación de mostrar su buena fe, diría que casi de una manera exacerbada. No puede avanzar con nada que parezca ni que sea compatible con la idea de “voy por el poder y las causas de Comodoro Py” o “voy por la Corte y su fondo anticíclico”.
Por lo tanto, los diálogos democráticos en el Congreso y los consensos deberían ser llevados a su máxima expresión. Lo que se pone en juego con esta reforma no es sólo el mejoramiento del servicio de justicia, sino también el necesario, saludable e indispensable equilibrio de poderes.
Tenemos una gran oportunidad: la de hacer una buena reforma judicial. La que hace falta. Necesitamos construir una Justicia independiente. Independiente de la presión de otros poderes que pretendan sujetarla. Pero que no sea independiente de la sociedad, de sus demandas y de las necesidades de justicia de la gente.
*La autora es senadora nacional y miembro del Consejo de la Magistratura.