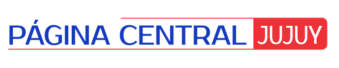Por Agustín Laje.- Baby Etchecopar es un periodista políticamente incorrecto; hermoso calificativo este, el de «incorrecto», que pone de manifiesto la existencia de dispositivos de normalización, como hablaría Michel Foucault, de lo que debemos considerar correcto en política y, precisamente poniéndolos de manifiesto, los cuestiona, los torna visibles, disciplinadores y hasta represivos.
Baby ejerce críticas despiadadas contra distintos rostros de la ideología progresista, que, en honor a la verdad, han sido recibidas como una bocanada de aire fresco por gran parte de la sociedad. Etchecopar se ha metido con todos: desde feministas hasta veganos; desde piqueteros hasta garantistas pro-delincuentes; desde indigenistas hasta inmigrantes. Usando formas a menudo groseras, «de la calle», puso en su mira y disparó contra todo lo que los dispositivos normalizadores enseñan a venerar, como una suerte de posmodernos becerros de oro.
Uno puede compartir las formas y el contenido, compartir simplemente el contenido pero no las formas, o sencillamente no compartir nada en absoluto con Baby. Interesa poco, en verdad, lo que se comparta o deje de compartir a título individual: ese juicio corresponde únicamente a su audiencia, en un nivel agregado que, prendiendo o apagando la radio, elige qué escuchar y qué no. Después de todo, sabido es que sin público no hay periodista.
No obstante ello, y dado que su audiencia, lejos de penalizarlo, lo ha venido premiando con cada vez mayor rating y viralización de editoriales, la Justicia ha tomado cartas en el asunto. Acusado de «discriminación» y «violencia de género» por sus recurrentes críticas subidas de tono contra el feminismo radical, se ha determinado que, en virtud de una probation, además de hacer donativos a una institución caritativa, Baby deberá tener en su programa, durante los próximos cinco meses, a «especialistas de género» y feministas varias para que apliquen el correctivo ideológico de rigor sobre él y su audiencia.
Llama la atención la explicación que dio el fiscal Federico Villalba Díaz, al frente de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 18 de la Ciudad de Buenos Aires: «Me pareció importante que la audiencia de Baby Etchecopar pudiera escuchar otras voces y otras explicaciones distintas de lo que están acostumbrados a escuchar». Como un padre censor, el fiscal considera a la audiencia del periodista en cuestión como pobres estúpidos incapacitados para cambiar el dial si no les agrada lo que escuchan. Pero el fondo es otro: es a la Justicia a la que no le agrada que el público escuche determinadas opiniones que se salen de los bien delimitados márgenes de la corrección política. ¿Hay mayor «fatal arrogancia», parafraseando a Friedrich Hayek, que la de aquel que pretende determinar para la sociedad qué es bueno escuchar y qué no?
Si la verdadera intención fuera, como se supone, «escuchar otras voces y otras explicaciones», deberíamos esperar, por ejemplo, que al programa radial de Malena Pichot, que a menudo discrimina por razones religiosas, se lo obligara a conceder minutos de aire a pastores evangélicos o sacerdotes católicos. Sería, sin lugar a dudas, algo inaceptable, del mismo modo que es inaceptable que a Etchecopar se lo obligue a ceder el micrófono a ideologías en boga que a menudo hacen las veces de religiones políticas. Recordemos que se ha establecido que las feministas que participen del espacio radial de Baby no podrán ser criticadas por nadie del programa ni antes, ni durante, ni después de sus intervenciones. Si lo hicieran, se cae la probation. ¿Pero por qué todos habríamos de venerar al feminismo? ¿Se incurre en sacrilegio al contrariar sus dogmas? ¿Desde cuándo no se puede ser tan crítico como uno desee contra su catecismo en boga?
Tzvetan Todorov, en El espíritu de la Ilustración, entiende que el laicismo no es sencillamente la ausencia de religión en el Estado, sino un orden en el cual todo puede ser criticado porque no hay nada que oficialmente sea sagrado. Lo sagrado es, en verdad, plural, en la medida en que cada uno sacraliza determinados valores, pero esa pluralidad no puede sustraerse del conflicto en virtud de que no todos sacralizan lo mismo, debiendo cada quien aprender a vivir y convivir con aquel que quizás no piense como uno y, todavía más, con quien mantiene ciertas opiniones que pueden ofender las propias. ¿Hay un Estado laico allí donde las furibundas críticas de Baby son penalizadas? ¿O más bien no hay un Estado que sacralizó no una religión convencional sino una ideología?
La intervención estatal en la libertad de expresión siempre necesita justificarse a sí misma tras la mascarada de valores pretendidamente superiores. En este caso, la «tolerancia» (¿qué otra mascarada si no?) se esgrime como razón de la intolerancia. El fiscal ha dicho, en efecto, que la imposición de contenido feminista en el programa de Baby «busca mejorar la tolerancia». Tras bambalinas aparece Karl Popper y su célebre paradoja de que «no se puede ser tolerante con los intolerantes», peligrosa sentencia con la que ha sido posible encubrir la intolerancia de quienes tienen los medios políticos y comunicativos para presentarse como tolerantes. Después de todo, definir al «intolerante» no es más que una operación de poder destinada a silenciar las opiniones que los delimitadores de la intolerancia entienden que no han de tolerarse. Y si hay opiniones que de entrada no se pueden tolerar, y por lo tanto devienen en opiniones sancionables que deben desaparecer del espectro de lo legítimamente opinable, ¿no deviene con ello el tolerante en intolerante? ¿No es el fiscal, pues, un intolerante por definir como intolerable (¡por el Estado!) una opinión ajena? ¿Qué «sociedad abierta» es posible donde la excusa de la tolerancia habilita a sancionar opiniones que no toleramos?
Herbert Marcuse, el padre intelectual de la «nueva izquierda» que hoy hegemoniza los espacios políticos, académicos y comunicativos, es un ejemplo pertinente de cómo la cuestión de la tolerancia puede instrumentalizarse ideológicamente. En efecto, Marcuse fue muy sincero al respecto en su ensayo La tolerancia represiva (1965), cuando propuso en un nivel estratégico que los sectores izquierdistas implementaran «la supresión de la tolerancia frente a los movimientos regresivos y una tolerancia diferenciada en favor de las tendencias progresistas». Así, «una política de distinto tratamiento protegería al radicalismo de la izquierda contra el de la derecha» y, finalmente, «la tolerancia liberadora significaría, pues, intolerancia frente a los movimientos de derechas (…) la liberación de los condenados de este mundo exige la opresión (…) tales ideas antidemocráticas corresponden al desarrollo efectivo de la sociedad democrática».
Cuando la tolerancia requiere intolerancia; cuando la libertad de expresión exige censura; cuando el pensamiento solo puede ser uno; cuando el debate se vuelve monólogo y el mero intercambio de ideas deviene en temeraria praxis, algo en la democracia no está funcionando nada bien. La doctrina de Marcuse es la que hoy, desgraciadamente, se está aplicando en todas partes en lo que hace a la libertad de expresión.
Baby Etchecopar, en una sociedad verdaderamente libre, debería poder decir lo que piensa sin ser molestado por nadie, y mucho menos por el Estado. Pero así como se nos presentan astutas ilusiones en las cuales los intolerantes se disfrazan de tolerantes y en las que el laicismo sucumbe frente a veneraciones ideológicas institucionalizadas, la libertad también termina necesariamente degenerando en un asfixiante estado de cosas en el que somos libres de decir todo lo que se nos permite decir. Y Baby, por decir lo que no le estaba permitido, ahora debe pagar.
El autor es licenciado en Ciencia Política, presidente de la Fundación Libre.