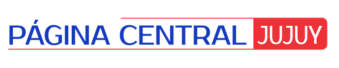Y es que la cornuda la pasa bien, o tiene la vida lo suficientemente resuelta como para adornarla, aunque sea con cuernos.
Por: Mercedes Funes
Ser cornuda está de moda. En las redes se repiten como memes las aclaraciones del concepto y cada vez hay más mujeres que alardean felices de sus supuestos cuernos. Nadie sabe muy bien en qué momento cambió la connotación. Ser cornuda (o cornudo, parece que da igual, pero no tanto) es lo mismo en todo el mundo, y tenía, hasta hace poco, un sesgo peyorativo.
La etimología tampoco está muy clara. En la mitología griega, Pasífae, la ninfa de Creta, se enamora de un toro blanco y hermoso que su marido, el rey Minos, no había querido sacrificar. Minos era tan infiel que Pasífae lo maldijo: cuando tenía relaciones con otras, eyaculaba escorpiones y serpientes que carcomían los órganos de sus amantes-víctimas. Pero la infidelidad de ella con el toro tuvo una consecuencia más evidente; las amantes sacrificadas podían esconderse, un hijo minotauro era la prueba viva de su traición. Los cuernos de ese hombre con cabeza de toro se convirtieron entonces en un símbolo del engaño conyugal.
Otro origen posible se remonta a los vikingos. La historia cuenta que los jefes de esos guerreros escandinavos tenían derecho a acostarse con todas las mujeres de su aldea, sin importar su estado civil. Y que cuando estaban con alguna de ellas, dejaban sus cascos cornados en la puerta. Los cuernos eran la señal inequívoca, para un vikingo casado, de que el jefe había elegido a su mujer. Una práctica similar, también en la Edad Media, era el “derecho de pernada”, por el que los señores feudales tenían derecho a una primera noche para desvirgar a las doncellas que se casaban con sus siervos. Ellos también dejaban en la puerta la cornamenta de un ciervo (esta vez con C) para indicar que ese ritual del abuso estaba ocurriendo.
Pero, de un tiempo a esta parte, son muchas las que se autoproclaman cornudas como si se tratase de algo bueno. Lo que primero fue burlarse de la felicidad impostada que se imprime como imperativo en remeras y almohadones –vive, sueña, ríe, ama, cree–, dio lugar a una lista de “cosas de cornuda”. La más irrefutable: tatuarse “resiliente”. Hasta que en algún momento, alguien lo pensó dos veces: si pintar con acuarelas, escuchar música lenta o tener resto y ganas para adaptarse a los problemas es de cornuda, ¡que vivan los alces! El animalito en todas sus variantes se multiplica ahora en ilustraciones, fotos y gifs para acompañar las confesiones en las que se ironiza sobre los propios gustos y deseos: un atardecer, una serie dramática, un ramito de jazmines, una ensalada.
En mi grupo de chat favorito, todas somos feministas y las opiniones están divididas. A unas les parece un espanto liso y llano, y otras hacen playlists con temas perfectos para liberar a la cornuda interna que todas tenemos. Porque la cornuda baila, canta, decora la casa y prende velas perfumadas, la cornuda toma té de jengibre y miel, y la cornuda, en general, la pasa bien. Porque quiere, porque trata, porque se lo impone como mandato; en su nueva acepción, la cornuda tiene la vida lo suficientemente resuelta como para adornarla, aunque sea con cuernos.
Se dice que Wanda Nara cobró US$50.000 (es decir, más de 5 millones de pesos) por sentarse con Susana Giménez en un espectacular hotel parisino para hablar de la infidelidad de su marido. El relato de su tragedia sentimental incluye desde un vuelo en el primer avión (privado) que encontró para ir a refugiarse a su departamento de Milán, hasta una “chica que nos organiza las fiestas en París” y que, al pedirle una foto de su hija para una invitación, desencadenó, sin querer, el desastre. “Ahí vi los pantallazos de los chats con una mujer famosa que ya saben”, contó.
Pero incluye también la imagen conocida de una mujer que, contra toda evidencia, le quiere creer a su marido: “Nosotros nos contamos todo, confiamos ciegamente en el otro”, “Pongo las manos en el fuego por Mauro”, “Me dijo que hubo un encuentro y no pasó nada; podría haber pasado, pero es verdad que no pasó”.
Quizá ese fue el clímax de la entrevista, que hasta ese momento Icardi miraba detrás de cámara, peinado como un chico que que hizo enojar a la mamá. “Es el precio que uno paga por la fama”, dijo Susana. “Es el precio que pago por mi impulso: la culpa la tuve yo”, dijo Wanda. Y entonces se disculpó: “Mi enojo fue una mirada capaz machista, como tenemos en general con todo. Yo le eché la culpa a la mujer. Después, obviamente, cuando empezás a ver decís: ‘No pará, yo con vos no tengo nada. Es tu vida, comparto que una mujer pueda ser libre. Me encanta y lo admiro, pero yo soy muy chapada a la antigua”. Y es que Wanda tiene un estilo de vida extraordinario, pero en el fondo siente lo mismo que la mayoría de las mujeres de su generación: usa zapatos de mil euros de Gianvito Rossi, pero le quedan incómodos; entiende que tiene el machismo internalizado, pero la emoción y sus reacciones van por otro lado.
La diva reconoce en ella una especie de par: es rubia, es rica, es viva, y trabaja por su carrera como lo hizo siempre ella. Es una mujer que sufre en público, como le pasó tantas veces a ella. El “teléfono en la mano” de Wanda, puesto como si fuera un arma, es el cenicero de Susana. Por eso la pregunta más picante, si la China Suárez se pagó solita el pasaje a París para ver a Icardi –deslizada con maldad disimulada en medio de los “miamorrr”, las risas y los elogios a esa pareja divina–, es una manera velada de abrirle los ojos, casi un “Amiga, date cuenta”. Y es propia de la sororidad de otro tiempo y de la verdad sobre por qué amamos a Susana (o a Wanda): no es cuidadosa ni correcta, pero sí real y espontánea.
En estos días, se viralizó un tuit con el textual de Wanda diciendo que Icardi la amenzó con dejar el PSG si ella lo dejaba a él, y la frase: “Típico de cornuda”. Es que la cornuda siempre es mujer, y si es varón también. Vi otro donde le dicen cornuda a Alberto por el discurso en que dijo que “el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido”. Los dos me hicieron gracia. También me reí con una escena de la serie de Maradona en la que todos se disfrazan de cazadores para engañar a “la bruja” y que el Diego se pueda ir de joda. Y me dio un poco de culpa, porque lo que más me importa de cómo se cuenta la historia de ese Dios tirano, posesivo y misógino al que amamos, es que sea justa con la santa mártir capaz de tolerarlo que fue (o que obligamos a ser durante años a) Claudia. Frente a los escándalos, las adicciones, las infidelidades, los hijos extramatrimoniales, ella fue la discreta, la resignada, esa a la que llegaron a preguntarle en un reportaje: “¿Cómo aguantás tanto?”
Claudia aguantaba porque aguantar era lo que le habían enseñado, “por las nenas”, y porque era la mujer del máximo ídolo del más machista de los deportes. Aguantaba porque él “siempre volvía a casa” y ella tenía que ser su casa, el lugar seguro. Cuando se casaron, en 1989, la Ley de Divorcio en la Argentina apenas tenía un año: Claudia aguantaba porque era lo que las mujeres habían hecho desde siempre. Al igual que a Diego, la sociedad le dio un lugar demasiado pesado, injusto: era su responsabilidad ponerle un límite al ídolo desbocado, contener ella sola la desmesura que en la cancha era una fiesta, desmalezar al entorno y, en medio de todo, criar a sus dos hijas, también sola. Dios estaba ocupado siendo Dios y también embarazando a otras mujeres, pero de ella se esperaban devoción y fidelidad incluso después de la separación. Y de la muerte, de la que ayer, justo en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, se cumplió el primer aniversario. “Me gustaría que Claudia diga: ‘Aunque estés muerto, te sigo amando’”, la comprometió Diego por televisión y para la posteridad en La Noche del Diez, en 2005, cuando llevaban dos años divorciados. Consciente de su trascendencia, le impuso un voto más exigente que el matrimonial: no sólo tenía que aguantar “hasta”, sino incluso cuando la muerte los separara.
Es cierto que a Maradona tampoco le enseñaron otra cosa; viola, pero no sabe. Le enseñaron que Dios era hombre y tenía derecho a lo que fuera. Y no se lo enseñaron Coppola ni Ferro Viera –que probablemente sean partícipes necesarios de abusos como el de Mavis Álvarez, según ella denunció–, se lo enseñó la madre. La primera misógina era Doña Tota, que le entregaba mujeres para que las use y las descarte, según muestra la serie que hizo con Sinagra. Sí, está ficcionada y “cualquier similitud con personas reales es pura coincidencia”, pero ese gen, en otro contexto –porque la mayoría no es millonaria ni mundialmente idolatrada–, lo conocemos casi todos. Si en su casa mandaba ella –y se ocupaba de las cuentas–, como dijo el propio Diego más de una vez; es lógico que la madre del 10 no quisiera competencia.
La misoginia de Maradona es otra prueba de que el patriarcado fue y es una construcción colectiva: nuestro Dios no nació de un repollo. Y lo mismo pasa con la que hoy asume la chica que –casualmente– se hizo famosa por su virginal affaire con el ídolo. Por eso tiene valor que la pase en limpio, aunque los programas de chimentos ya tengan la descripción detallada de la foto hot de la China, seguro incentivados por el comentario de Wanda a medio minuto de su arrepentimiento público: “(Los mensajes a Icardi) decían cosas que una mujer como yo, con los valores que tengo yo, no hubiera nunca escrito.”
Me sorprendió ver en el diccionario de la RAE que la definición de cornuda/o aplica especialmente al marido que es objeto de infidelidad. Y también me sorprendieron los ejemplos: “Abundan los chistes sobre maridos cornudos”, “Su mujer es una cornuda consentida”, porque tal vez ahí esté la clave de esta extraña puesta en valor: en la mirada tradicional o “chapada a la antigua”, como dice Wanda, el marido engañado es un boludo, pero a la cornuda la llenan de atenciones. Está escrito en el diccionario de español más consultado. Para esos señores rancios –más educados, pero no muy distintos del periodista deportivo Flavio Azzaro diciéndole hace una semana a Pampita que era “la cornuda de la Argentina”, como si la escandalosa infidelidad del ex que comparte con la China (sí, todo tiene que ver con todo) fuera una atribución voluntaria, o elegida–, ser cornuda tiene sus beneficios, aunque haya que sportar la misoginia del marido.
Lo dice también Wanda, a veinte días del escándalo por la infidelidad del suyo: “Cualquier mujer se moriría por estar en mi lugar”. ¿Por qué alguien querría tener un marido que paga pasajes y hoteles para otra? Claro, también a mí se me ocurren razones, de cornuda obviamente, o de machista. Pero las razones para perdonar o aceptar una pareja infiel son infinitas y, si no media la violencia, también son íntimas. Wanda no necesita explicar las suyas más allá del contrato que haya tenido para contárselo a Susana. Ni lo necesitan Claudia, ni Pampita, acaso dos de las mujeres más resilientes que conocemos. Nadie debe ser obligado a justificar su deseo, y mucho menos el ajeno. Ni siquiera esas mujeres que se declaran cornudas y orgullosas en las redes. ¿Quién puede juzgarlas por preferir que las consientan mientras viven, sueñan, ríen, aman y creen?