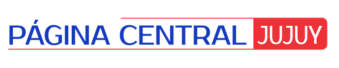Casi dos décadas después lo hallaron de una manera insólita. Para entonces ya había empezado otra vida, con otro nombre, en otra ciudad de los Estados Unidos. Qué lo llevó a matar a sangre fría a aquellos que antes había amado.
Ese martes, en la gran casona victoriana de Nueva Jersey, Estados Unidos, John List (46) despertó a sus hijos Patricia (16), John Jr. (15) y Frederick (13) y les pidió que se fueran a duchar mientras él bajaba a preparar el desayuno. Un rato después, se sentaron juntos a la mesa y conversaron de pavadas. Apenas terminaron de desayunar los chicos agarraron sus útiles escolares y partieron rumbo al colegio.
John entonces fue hasta su auto, un Chevrolet Impala, para bajar sus dos armas: una calibre .22 y otra 9 mm. Las tenía cargadas. Entró a la cocina donde su mujer desde hacía dos décadas, Helen (46), estaba tomando su café medio dormida todavía. Se acercó sigilosamente por detrás y apuntó su pistola Steyr 9 mm, semiautomática, directo a su nuca.
Jamás sabremos si Helen llegó a darse cuenta de algo. El plomo surcó su cerebro y murió inmediatamente.
John introdujo su cuerpo tibio en una bolsa de dormir que ya tenía preparada. Tirando de la bolsa pudo arrastrarla fácilmente, casi sin ensuciar el piso, hasta el magnífico salón con cúpula de vitraux de la elegante edificación señorial.
Hecho esto subió las escaleras hasta el tercer piso donde dormía su madre Alma List (84). Ella ya se había despertado. La encontró desayunando. Se acercó y le dio un beso traidor. Segundos más tarde, con ella de espaldas, sacó su pistola, pero Alma justo se dio vuelta. El tiro le entró a su madre por encima de su ojo izquierdo.
Como Alma pesaba mucho John optó por dejarla donde cayó. No podría bajarla tres pisos. La tapó con una toalla y descendió a la planta baja. Se dedicó a limpiar la cocina, no quería que los chicos al llegar vieran la sangre de Helen. Eso podría alertarlos y entorpecer su plan liberador.
Dos horas después, Patricia lo llamó para preguntarle si podía retirarla del colegio. Dijo que no se sentía bien. John muy dispuesto se subió a su auto y fue a retirarla. Cuando volvieron, una vez dentro de su casa, buscó el momento en el que ella le dio la espalda. Le disparó con una antigua pistola que había pertenecido a su padre, una Colt calibre .22. La bala perforó su cráneo y se abrió paso a través de su mandíbula. Una vez en el suelo hizo con su hija mayor lo mismo que con Helen: la metió en una bolsa de dormir y la arrastró hasta el impactante salón victoriano.
El siguiente en caer al hogar fue el menor, Frederick. Apenas entró a su hogar, la escena se repitió: papá List apretó el gatillo cuando su hijo se dio vuelta. La bala se incrustó en su cabeza. Otra bolsa de dormir y al callado salón de baile.
Luego de esto John, se preparó el almuerzo. Una vez saciado el hambre se subió a su auto y fue a cerrar las cuentas bancarias suyas y de su madre. De allí siguió hasta el secundario Westfield para asistir al partido de fútbol de John jr. Disfrutó del encuentro deportivo y padre e hijo regresaron juntos en el auto. De qué habrán conversado nadie lo sabe. Lo cierto es que, una vez que estuvieron dentro de la cocina de la casa, John pretendió repetir la operación que había llevado a cabo con el resto de su familia. Pero esta vez su primer disparo no resultó mortal. Su hijo cayó al piso pero luchó. El padre tuvo que descargar sus dos armas sobre su hijo preferido. Fueron nueve balas dirigidas con precisión a su cara y a su pecho. Cuando John junior se quedó quieto como los demás lo arrastró envuelto en otra bolsa de dormir. Las prácticas de tiro que John había incluido en su plan habían sido muy útiles.
Ya había cuatro cuerpos dispuestos en fila en la inmensa sala pensada para bailar alegrías pero vacía de música.
John dijo una oración del himnario luterano frente a sus cuerpos. Y la mansión victoriana quedó callada, como ausente. Nada de cuerpos contoneándose ni pasos con ritmo, ahora era una sala de sepelios, una estación previa hacia la eternidad con el Señor.
Terminado el solemne acto, John se dedicó a tareas profanas y domésticas. Limpió con meticulosidad la sangre de sus hijos y de su mujer. Cuando finalizó, se sentó en el comedor y cenó estrenando soledad. Estaba muerto de hambre. Devoró. Eran las seis de la tarde. Se levantó, lavó los platos y se acostó a dormir.
Durmió mejor que nunca en años. Lo contaría él mismo décadas después. Estaba aliviado se había sacado de encima a su familia pecadora y la exigencia económica que implicaba mantenerlos.
La jornada del martes 9 de noviembre de 1971 había concluido.
Una fuga organizada
A la mañana siguiente, John puso el aire acondicionado en la temperatura más baja posible para preservar los cuerpos. Encendió las luces de cada piso y sintonizó la radio para que se escuchara una emisora religiosa. Quería que si alguien se acercaba a la casa creyera que había gente dentro.
Tenía que dilatar el descubrimiento de los cuerpos para ganar tiempo para su sagrada fuga.
Se dispuso a escribir una carta de confesión a su pastor Eugene Rehwinkel. Fueron cinco páginas donde le expresó, entre muchas cosas, que había visto demasiada maldad en el mundo, que sus hijos estaban torciendo su camino y que los había eliminado para “salvar sus almas”.
Dejó las hojas prolijamente dobladas dentro de un sobre que apoyó sobre su distinguido escritorio, ubicado en el estudio de la mansión. Acto seguido se tomó el trabajo de quitar su cara de todas las fotos familiares que había en la enorme casa de tres pisos. Le llevó unas horas.
También suspendió las suscripciones a los diarios, el correo y las entregas del lechero. Fue cuidadoso y escribió al colegio de los chicos anunciando que se irían un par de semanas a Carolina del Norte para visitar y cuidar a su abuela materna quien estaba gravemente enferma.
Cerró con llave la antigua puerta de madera, cruzó el porche y sus columnas, descendió los cinco escalones y se fue para siempre. Manejó hasta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York donde dejó estacionado su auto. Se tomó un ómnibus para volver a la ciudad donde se trepó a un tren con rumbo a su nueva vida.
El devoto hijo único
John Emil List, así se llamaba, nació en Bay City (Michigan, Estados Unidos) el 17 de septiembre de 1925. Fue el único hijo del alemán John Frederick List y su mujer norteamericana Alma Barbara Florence y creció bajo reglas estrictas, como un devoto luterano, tal como lo era su propio padre.
En 1943 John terminó el secundario en el Bay City Central. Ese mismo año, se alistó en las fuerzas armadas norteamericanas para trabajar como técnico de laboratorio durante la Segunda Guerra Mundial. Un año después su padre murió.
En 1946, terminado el conflicto bélico, comenzó a estudiar en la Universidad de Michigan en la ciudad de Ann Arbor. Se graduó en administración y obtuvo un máster en contabilidad. John era muy inteligente y adoraba ser reconocido.
En noviembre de 1950 fue llamado para el servicio militar activo durante la guerra de Corea. En Fort Eustis, Virginia, conoció a Helen Morris Taylor, viuda reciente de un oficial muerto en acción. Helen vivía cerca de la base con su hija Brenda. Se enamoraron y todo terminó en casamiento el 1 de diciembre de 1951, en Baltimore, Maryland.
El ejército se percató de las habilidades de John y lo reasignó al equipo de finanzas. Al poco tiempo, la familia de tres se mudó al norte del estado de California.
Terminadas sus tareas allí, en 1952, John entró a trabajar en una firma contable de Detroit. Luego se cambió a otro empleo como auditor de una compañía de papel en la ciudad de Kalamazoo. Allí fue donde nacieron sus tres hijos: Patricia, John y Frederick. Ascendía profesionalmente y la familia crecía. Todo parecía funcionar de maravillas.
En 1959 fue ascendido a supervisor general del departamento contable de la compañía. Para esa época Helen ya se había volcado al alcohol. En 1960, la hija de su primer matrimonio, Brenda, se casó y abandonó la casa familiar de los List.
Poco tiempo después a John le ofrecieron un muy buen empleo en la empresa Xerox. Terminaron mudándose con Helen y sus tres hijos a Rochester, Nueva York. Llegó a ser director de servicios contables de esa compañía.
El ascenso continuó y en 1965 fue designado vicepresidente de un banco en Nueva Jersey con un excelente sueldo. Contando con que la bonanza económica perduraría, buscaron mudarse a un mejor barrio y a una mejor casa. Se encapricharon con una mansión victoriana llamada Breeze Knoll, que quedaba en el número 431 Hillside Avenue, en Westfield, Nueva Jersey. La casa de tres pisos contaba con 19 habitaciones y un salón de baile con una fabulosa cúpula de vitraux.
Para comprarla John tuvo que hacer malabarismos: sacar dos hipotecas y pedir un préstamo a su madre Alma. La única condición que ella le puso fue irse a vivir con ellos. Como la casa era inmensa, Alma podía instalarse en el tercer piso y ser independiente. En esa planta tendría no solo una gran habitación sino, también, baño y cocina. John, el bueno John… accedió. Sin embargo, el gran castillo que compraron no albergó la felicidad.
Un corral llamado codicia
Un año después el banco cerró sus puertas y John perdió su puesto. Consiguió dos nuevos empleos, pero de ambos fue despedido. Era considerado un personaje estrafalario y no solía construir buenas relaciones ni con compañeros ni con sus jefes.
John empezó a sentirse acorralado. No tenía dinero para seguir con el estilo de vida acomodado al que estaban acostumbrados. Se sentía humillado y no podía pensar en vivir de otra manera. Además de los problemas financieros, John estaba alterado y sumamente fastidiado por el rumbo que había tomado las vidas de su mujer y de sus hijos. Sentía que se estaban alejando del cristianismo. Helen había dejado de ir a la Iglesia y Patricia quería estudiar teatro, algo que él vinculaba con el pecado, con Satanás. Además, sospechaba que su hija mayor consumía marihuana y cocaína. No paraba de rumiar su enojo.
Se empeñó en simular. Montó una farsa en la que todo parecía seguir igual, pero nada estaba bien, menos en su cabeza. Mientras todo se derrumbaba, John seguía levantándose cada mañana. Se ponía su traje y salía impecable rumbo a su inexistente trabajo. En realidad, pasaba el día en entrevistas de trabajo o, en su defecto, en la estación de trenes de Westfield leyendo el diario hasta que se hacía la hora de volver a casa.
Para seguir subsistiendo empezó a robar pequeñas cantidades de dinero de la cuenta de su madre. Pero también eso se fue terminando y las cosas no mejoraban. Corría el año 1971 cuando empujó a sus hijos a obtener trabajos part-time con la excusa de que tenían que madurar.
Helen ya se había vuelto una alcohólica consumada. Fue en este marco de cosas que un día, con su salud ya muy deteriorada, Helen se vio obligada a confesar un secreto muy bien guardado: hacía años que arrastraba una sífilis que había contraído en su primer matrimonio. Se lo había ocultado a John por miedo y vergüenza.
John List se sintió asqueado y comenzó a pensar que quería liberarse de todos. De todos. Y recobrar su libertad. Buscó el pretexto perfecto. Se repitió: “Quiero salvar sus almas”. Incluso, aprovechó la sobremesa en un par de ocasiones para sacar el tema de la muerte y los funerales. Así, como quien no quiere la cosa, les preguntó a ellos qué les gustaría que hicieran con sus cuerpos luego de muertos. Ni Helen ni los chicos lo tomaron en serio. Salvo Patricia. Ella, la hija mayor, sí se asustó por la actitud fría y hostil de su padre. Y se lo comentó a su profesor.
Fue en la mansión victoriana, que tantos dolores de cabeza le había traído a su propietario, que ocurrió lo peor cuando ese 9 de noviembre John List asesinó a toda su familia en perfecto estado de conciencia.
Lo tenía pensado, diseñado, planeado. Era el precio de volver a ser libre.
Casi un mes después
Pasó casi un mes hasta que descubrieron los cuerpos. El director de teatro de Patricia, Ed Illiano, estaba preocupadísimo con la larga ausencia de su alumna. Ella le había revelado que su padre peleaba mucho con su madre y que cada vez se lo veía más inestable. Había llegado a decirle que temía que “los matara a todos” en uno de sus violentos ataques. Illiano, quien había conocido a John List, tenía un mal presentimiento. Se había dado cuenta de que el padre estaba en guerra con toda la familia y se mostraba claramente frustrado. Convenció a otra profesora, Barbara Sheridan, para ir hasta la mansión de los List esa misma tarde. Era el 7 de diciembre de 1971. Su presencia en los alrededores de la casa, sumado al hecho que la mansión tenía todas sus luces encendidas desde hacía semanas pero no se veía a nadie, hizo que los alarmados vecinos llamaran a la policía.
Los primeros en llegar con un patrullero fueron los agentes George Zhelesnik y Charles Haller. Cómo siguieron los hechos varía según el testimonio que se elija, pero todos coinciden que una vez dentro se toparon con la trágica escena: una fila de cuerpos en descomposición en el salón de baile y la carta de confesión del ausente John List. Los temores de Patricia se habían cumplido.
En esas páginas manuscritas John decía que luego de los asesinatos quedaba en “en manos de la justicia y la misericordia de Dios”, quien habiendo podido ayudarlo en sus momentos de angustia “aparentemente consideró oportuno no responder a mis oraciones”.
Explicaba también que había matado a sus familiares por la espalda, de forma rápida para que no sufriesen. Y que, aunque había planeado hacerlo el primero de noviembre porque era “un día apropiado para que lleguen al cielo”, sus planes se vieron retrasados.
Se lanzó la cacería de John List de manera inmediata en todo el territorio norteamericano, pero no había rastros. Les llevaba 29 días de ventaja.
Además, casi no tenían fotos confiables para publicar porque habían sido destruidas en su mayoría. El auto familiar lo encontraron en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. Pero no había evidencias que certificaran que John List se hubiera subido a algún vuelo.
Unos meses más tarde el caso se enfrió
Aquel día de 1971, John había viajado en tren desde Nueva Jersey hasta Michigan y luego hasta Colorado. En 1972 terminó por establecerse en la ciudad de Denver donde solicitó una tarjeta a la Seguridad Social con el nombre de Robert “Bob” Peter Clark. Era el mismo nombre de uno de sus compañeros de facultad con quien nunca había cruzado ni una sola palabra.
Funcionó. John se convirtió en Bob. Retomó la vida de cero y volvió a comenzar.
Desde 1979 a 1986 trabajó como controlador en una empresa de cajas de cartón en la afueras de Denver. Más adelante se unió a la congregación luterana del lugar y comenzó a manejar los charters de traslado para los miembros de la misma. En una de esas reuniones religiosas conoció a Dolores Miller. En 1985 se casaron. La pareja se mudó en 1988 a una casa en el vecindario de Brandermill, en la ciudad de Midlothian, Virginia. Allí, John o Bob -como queramos llamarlo- comenzó a trabajar en una pequeña firma llamada Maddrea, Joyner, Kirkham & Woody. Era el inteligente y amable, aunque frío, contador Bob Clark.
Un periodista detallista
El capitán de la policía Frank Marranca, desanimado con el poco progreso que había tenido el caso, pensó que comprometer a una gran audiencia para que les proporcionara pistas, podía ser la única salida. Quería llegar al show televisivo America‘s Most Wanted (Los más buscados de América). En el programa el conductor buscaba el apoyo de los televidentes para encontrar a los fugitivos.
El primer escollo fue que la producción dijo no estar interesada en el caso, era demasiado antiguo. Sin embargo, cuando su creador, productor y conductor, John Walsh, se enteró de la historia que querían contar no pensó lo mismo. Quizá porque él acarreaba también una tragedia: en 1981, su propio hijo Adam, de 6 años, había sido secuestrado y asesinado. Fue Walsh quien dio el visto bueno. El programa de la cadena Fox reflotaría el caso de John List. Para ello, Walsh mandó a tallar un busto con la que podría ser su imagen actual. Lo esculpió un artista forense llamado Frank Bender. Nadie lo sabía, pero ese busto sería la clave de la captura de John List porque resultó ser idéntico.
Un aspecto definitorio fue la elección de los anteojos que llevaría el busto. Walsh, quien había estudiado las imágenes e incluso había solicitado un perfil psicológico de List, intuía que el prófugo debía llevar un modelo conservador. Recorrió tiendas de segunda mano que vendieran lentes antiguos y buscó un par con marco oscuro y grueso. Su detallismo tuvo premio.
El 21 de mayo de 1989 se emitió el programa. Frente al televisor esa tarde estaban Wanda Flanery y su hija Eva Mitchell. Cuando vieron el busto descubrieron que era muy parecido a su ex vecino en Colorado, Robert Clark. Después de discutirlo con su familia, Wanda resolvió tomar el teléfono y llamar al número que había entregado el programa para nuevas pistas.
Once días después de esa llamada crucial, el FBI llegó hasta la casa de “Bob” Robert Clark, en Richmond, Virginia. Los atendió su esposa Dolores quien les dijo que su marido estaba en el trabajo. Al rato, llegó Bob en persona y les aseguró a los policías que estaban equivocados, que él no era John. Llevaba puestos unos anteojos iguales a los de la estatua tallada.
Era el 1 de junio de 1989 y habían pasado exactamente dieciocho años desde los tiros mortales.
La policía cotejó las huellas dactilares de Bob. Estas coincidieron, ciento por ciento, con las de la ficha militar de John List y con las encontradas en la escena de los crímenes.
Aun así, Bob insistía en que no era John, pero ya nadie le creía.
Algunos secretos y chismes
John List terminó por confesar el 16 de febrero de 1990.
Durante el juicio, se refirió a sus dificultades financieras cuando cerró el banco de Nueva Jersey y relató cómo había seguido simulando que trabajaba. Por los testimonios que se brindaron durante el juicio se supo que Helen había presionado a John para casarse diciéndole que estaba embarazada y que ella le había insistido para hacerlo en el estado de Maryland debido a que allí no era obligatorio el test de sífilis antes de contraer matrimonio. Helen había buscado ocultarle su enfermedad, pero con el paso del tiempo su salud se complicó demasiado y tuvo que decírselo. Además, los testigos revelaron que con frecuencia Helen humillaba en público a su esposo comparándolo con su primer marido en cuanto a las habilidades sexuales y profesionales. Solía sacar a relucir que su primer marido había sacado una estrella de plata por su valentía en Corea. Cuando esto ocurría John se refugiaba llorando en el cuarto de los chicos.
Un psiquiatra dijo en su declaración que John tenía una personalidad obsesiva compulsiva y que eso lo habría hecho pensar que tenía solo dos opciones: aceptar ayuda social o matar a toda su familia para enviarla al cielo. Aceptar ayuda social no estaba en su rígido esquema mental, eso lo expondría al ridículo y le quitaría autoridad paterna. Por ello, optó por lo más radical y directo, enviarlos con Dios.
El 2 de abril de 1990 fue condenado por los homicidios con cinco condenas perpetuas. List dijo: “Siento que por mi estado mental en ese momento no soy responsable por lo que pasó. Les pido a todos los que fueron afectados por esto su perdón, entendimiento y oraciones”.
El juez no se conmovió: “John Emil List no tiene remordimiento ni honor (…) Después de dieciocho años, cinco meses y veintidós días, es la hora de escuchar elevarse las voces de Helen, Alma, Patricia, Frederick y John junior List desde sus tumbas “..
John List siguió apelando con sus letrados el fallo. Sostenía que había sufrido síndrome post traumático por la guerra y que su carta de confesión era para un pastor, algo que debería haber sido confidencial e inadmisible como evidencia. Todas sus apelaciones fueron rechazadas.
También quiso demostrar arrepentimiento: “Desearía no haber hecho jamás lo que hice, Me arrepiento de mis actos y, desde entonces, rezo por el perdón”, le dijo a la periodista Connie Chung en 2002. Era obvio que más que remordimiento lo que lo guiaba era la búsqueda de un resquicio legal para lograr ser liberado. Cuando los medios le preguntaron por qué no se había suicidado respondió que, si lo hubiera hecho, no habría ido al cielo nunca, algo que deseaba fervorosamente para poder reunirse con ellos. Pura hipocresía.
El 21 de marzo de 2008 John List finalmente se encontró con su muerte. Tenía 82 años y lo mató una neumonía.
La mansión de Breeze Knoll, el sueño y pesadilla de los List, quedó destruida bajo las llamas exactamente nueve meses después de los crímenes. Fue un incendio provocado. Nadie supo por quién ni por qué. Lo que resulta intrigante es que junto con la casa se destruyó el vitral del techo del salón principal que estaba firmado por el mismísimo Louis Comfort Tiffany. Esa cúpula de vidrio costaba, en aquel entonces, unos 100.000 dólares (equivalentes hoy a unos 688.000 dólares). Con ese dinero, John List podría haber resuelto sus problemas monetarios sin quitarle la vida a nadie.
Pero él escogió otro camino.
Por Carolina Balbiani