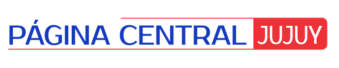El sorteo navideño de la lotería, conocido popularmente como “el gordo” de Navidad a causa de lo abultado del premio máximo, fue, desde su origen gaditano en 1812 (de allí lo habremos heredado nosotros en estas latitudes rioplatenses) y durante décadas, una de las notas costumbristas típicas de las fiestas.
Por: Oscar De Masi
.
¿En qué casa no se compraba un billete entero o fraccionado, con la esperanza de una recompensa, traída de la mano del azar? Muchos, incluso, elevaban sus oraciones en procura del favor celestial que señalara aquel número adquirido con el dedo de la Providencia. Pero, como dice el título de una conocida película de terror, “Careful what you wish for”…”Ten cuidado con lo que deseas”… A veces el deseo cumplido acarrea impensables consecuencias.
De eso se trata el primero de los casos que relataremos, y que encontró su repercusión en la prensa de la época, aunque bajo el rótulo moralizador de los estragos causados por “el juego” en la mente de aquellos adictos enloquecidos por “el premio del millón”.
Ocurrió en la Navidad de 1902 y tuvo como protagonista a un inmigrante italiano residente en Junín llamado Rafael o Pascual Baronti. No había comprado un billete entero, que debía ser muy caro, sino un décimo, y, al verse favorecido por la suerte y anticipar la sensación de la riqueza, simplemente enloqueció.
La crónica de la revista Caras y Caretas informó los detalles del episodio: Baronti era muy devoto de la Virgen de Luján (que ya disponía de su santuario monumental construido en estilo neogótico) y atribuyó a la intercesión de su santa patrona el golpe de fortuna. Consecuente con su devoción o cumplidor de una promesa, vaya uno a saber, lo primero que hizo fue viajar a Luján para ofrendar un óbolo de dos mil pesos. Hasta allí, la anécdota no hubiera tenido ninguna trascendencia y hubiera sido la historia de un inmigrante anónimo que un día mejoró su destino en un país que, muchas veces, como lo testimonian las obras teatrales de Roberto Arlt, prometía a los recién llegados una bonanza que no podía darle a todos por igual. Pero no fue así.
El afortunado Baronti, en lugar de regresar a Junín, decidió trasladarse a Buenos Aires, a donde llegó a la estación Once, el día 31 de diciembre en horas de la mañana. Alrededor de las nueve se hizo presente en el templo de San Ignacio de Loyola, en la calle Bolívar, a escasos cien metros de la Plaza de Mayo. Según los testigos, se lo veía inquieto y con la mirada extraviada. Comenzó a llamar a los gritos al cura párroco. ¿Querría entregarle alguna limosna en su propia mano? No lo sabemos.
Se le informó que el sacerdote estaba ocupado en ese momento y que recién podría atenderlo un poco más tarde. Bastó esa respuesta para impacientarlo aún más: se acercó resueltamente hasta el altar donde se ubica la imagen de la Virgen de las Nieves y cuando todo hacía pensar que iba a dedicar unas preces a aquella advocación mariana, sacó un revolver y amenazó al sacristán con dispararle si se le acercaba.
Ante el griterío que ya era indisimulable, acudió el robusto teniente cura, que era el padre Moisés Alonso (curiosamente, el Diccionario biográfico del clero secular de Buenos Aires del presbítero Avellá Chafer pasa por alto este desempeño ignaciano de Alonso y señala que, pese a haber obtenido licencias para el sacerdocio en 1901, ¡no se conocen sus funciones!). Con ánimo pacificador, el cura intentó aplacar al alterado visitante pero al no obtener resultado ninguno decidió salir a la calle en busca de un vigilante. Quizá tuvo la mala idea de anunciárselo a Baronti, lo que lo puso, previsiblemente, más furioso todavía.
A la llamada de auxilio acudió un cabo de policía que andaba de ronda en la cuadra e intentó reducir al amenazante italiano como lo hubiera hecho Martín Karadagian, es decir, abrazándolo, lo cual no dio resultado, porque Baronti era alto y fornido y demostraba tener suficiente fuerza para resistir el arresto. A la trifulca se sumó el agente Francisco Montesinos quien, pese a la fiereza de sus rasgos nativos y su profuso bigote, no sólo no consiguió amedrentar ni desarmar al italiano, sino que terminó recibiendo un disparo en la pierna que lo mandó al hospital, como pudo verse en una foto que publicó la prensa. Afortunadamente sobrevivió.
Finalmente, entre el cura, los policías, el sacristán y algún otro comedido, se pudo inmovilizar y desarmar al desquiciado Baronti, que fue remitido a la comisaría 2da. que era la más cercana, donde su estado de agitación no disminuyó hasta pasados varios días. Por lo visto, tampoco había disminuido su fe, porque incluso detrás de los barrotes del calabozo, seguía exhibiendo ante el fotógrafo la medallita de la Virgen de Luján que, a su juicio, era la prueba del favor milagroso.
No tenemos más noticias de este personaje, salvo que, antes del ataque de locura, llegó a remitir dinero a su esposa, para que se embarcara desde Italia a la Argentina junto a sus pequeños hijos. He allí otra marca época de tantísimos inmigrantes en los poblados de la campaña, alejados de su familia, viviendo situaciones de aislamiento y soledad, a la espera de un cambio de fortuna.
La nota de la revista Caras y Caretas se cerraba con un consolador “happy ending”, al anotar que “la familia de Baronti llegará en breve a Buenos Aires”. Aunque no sabemos si para permanecer aquí junto al pariente o para llevarlo a un manicomio italiano.
Otro caso que registró la revista en su mismo número también denunciaba la locura asociada al juego, pero en circunstancias bien diferentes de aquellas que afectaron al honesto y devoto inmigrante Baronti.
Se trataba de un conocido ladrón, ya fichado por la Policía, llamado Cayetano Caselli, alias “Picheuta”, quien entró en un estado de locura delirante al conocer el resultado del sorteo navideño y creerse seguro poseedor de un décimo del número ganador del “gordo” del millón de pesos. Por lo visto, su delirio, aunque persistente, era bastante modesto, ya que se conformaba con un décimo apenas…Porque en tren de fantasear con el toque de Midas, ¿por qué no imaginar el billete entero?
Fue alojado en el “Depósito 24 de Noviembre”, que funcionaba desde 1899 como alojamiento de contraventores (según el modelo del “Depôt” de París) y sala de observación de alienados. Lo dirigieron sucesivamente Francisco de Veyga y José Ingenieros. Estaba ubicado en la calle 24 de Noviembre y Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen.
La perorata de riqueza de Caselli se dirigía a sus compañeros de detención, a quienes prometía ingentes y parejas dádivas, lo mismo que a sus guardias y enfermeros, en caso de ser liberado.
El reporte médico lo describía como un “alcohólico consuetudinario, un degenerado con marcada predisposición a la demencia”, en los términos usuales para la psiquiatría de entonces. Añadía el informe que la súbita exaltación que le causó el creerse ganador de la lotería y haberse vuelto rico de repente, causó la crisis inevitable. Ignoramos cuál fue su destino y si, acaso, logró superar la crisis. En cualquier caso, una temporada en el “depósito” no parece, a la vista del presente, la mejor terapia.
Como señalamos al comienzo, la nota periodística no dejaba pasar la ocasión para el discurso moralizante, en un contexto en que el juego (ya fuera vicio adquirido, ya recurso salvador de una pobreza pegajosa) causaba quebrantos irrecuperables en las clases más modestas.
El cronista decía al final, con algo de resignada clarividencia: “No deja de sugerir tristes reflexiones esta desgaritada humanidad a la que abate de manera tan trágica el sólo anuncio de la suerte, y se ocurre la duda de si estos millones ofrecidos así en la lotería, no nos van a volver locos a todos el mejor día…”
En cualquier caso, con lotería o sin lotería, la locura navideña a la que asistimos cada diciembre en su vertiente del “shopping” contra reloj, ya es parte de nuestro desquiciado presente.