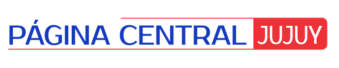El 2 de julio de 1976 Pepe Salgado, miembro de la organización terrorista, colocó una bomba vietnamita que mató a 23 personas. El testimonio de los hijos de las víctimas: “Nos destruyó la vida”.
Por: Ceferino Reato*
Detrás de cada uno de los veintitrés muertos por la bomba en el comedor de la Policía Federal hay familiares, amigos y colegas que todavía hoy siguen llorándolos, como Gloria Paulik, que se enteró de la muerte de su papá, el sargento Juan Paulik, cuando tenía diez años y era la tercera de sus cinco hijos, nacidos y criados en una familia de Villa Ballester, en el Gran Buenos Aires, donde nunca alcanzaba el dinero.
O como Juan Carlos Blanco, hijo del cajero del comedor, que le había puesto su nombre completo, signo de lo mucho que había esperado el varoncito luego de cuatro hijas mujeres. Once años tenía Juan Carlos hijo cuando se enteró en su casa en Ciudadela de una noticia en la que sigue sin creer del todo: “Yo espero todos los días que él vuelva a casa”, dice.
Eran otros tiempos: la esposa se ocupaba de la casa y el marido proveía el dinero, al menos en las familias Paulik y Blanco. Las muertes provocaron dolor y también súbitas, inesperadas, dificultades económicas al punto que, por ejemplo, la viuda de Paulik y sus cinco hijos tuvieron que dejar la vivienda que alquilaban.
Hubo cinco mujeres entre las víctimas de la bomba vietnamita que el 2 de julio de 1976 destruyó el casino de la Superintendencia de Seguridad Federal, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Una de ellas fue la única persona que no pertenecía a la policía, la única víctima civil: Josefina Melucci de Cepeda, de 42 años, que trabajaba en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y fue a comer con su amiga, la sargenta María Olga Pérez de Bravo, que también falleció.
—Fina, ya está el documento; pasá a buscarlo —le había avisado María Olga, temprano por la mañana. Era el pasaporte de un vecino de Josefina; ella vivía en una casa de estilo inglés en Villa Urquiza junto a su marido, Antonio Cepeda, y sus tres hijos: Alejandra y Carolina, de once y cinco años, y Gabriel, de diez.
Siempre alegre y bien dispuesta, Josefina le había pedido a su amiga policía por el documento del hijo de una vecina.
Carolina Cepeda vio por última vez a su mamá aquel viernes a media mañana, cuando el subte de la Línea B paró en la estación Uruguay y la nena bajó con su papá, que la llevaba al médico. Fue el último beso que le dio y que la acompañaría, como un tesoro, durante toda su vida.
La madre siguió viaje una parada más, hasta la estación Carlos Pellegrini; trabajó un par de horas en la sede de YPF y salió a almorzar con su amiga; en el camino, entró a una tienda y compró un tapado, obligada por el frío intenso de aquel mediodía de invierno.
“La bomba de Montoneros me destruyó la vida”, dijo Carolina Cepeda, que tenía apenas cinco años: “Me obligó a usar una máscara para ocultar el dolor de perder a mi mamá de una manera tan absurda. ¿Sabes lo que es que llegue el Día de la Madre y que, mientras tus compañeritas hacen dibujitos para sus mamás, vos sepas que lo único que vas a poder hacer ese día es llevarle una flor al cementerio? ¿Y que tengas que poner tu mejor cara porque la gente tampoco tiene por qué aguantar tu dolor todos los días?”.
Once años tenía su hermana mayor, Alejandra. “Mi mamá era un sol; había llegado de España a los nueve años; era una mujer alegre, siempre muy servicial hacia sus vecinos y sus compañeros de trabajo, en YPF, donde cumplía tareas administrativas”, recordó.
El esposo de Fina, Antonio, tuvo que archivar el sueño familiar de ampliar la gomería que poseían en el límite entre los barrios de Villa Urquiza y Belgrano R para lo cual ya habían comprado un inmueble mayor porque, lógicamente, debió hacerse cargo de los tres hijos, que eran muy chicos.
“Papá murió hace tres años; fue un padre ejemplar y lo extrañamos mucho. Él siempre quiso justicia”, señaló Alejandra.
“Creo que las dos hermanas nunca quisimos tener hijos para que no sufrieran lo que nosotros sufrimos luego de la bomba”, afirmó Carolina. “Lo mismo le ocurrió a nuestro hermano, Gabriel, que tenía diez años y quedó, también, muy afectado”, agregó Alejandra.
Josefina Melucci de Cepeda murió en el acto por una herida profunda en la base del cuello y su cuerpo fue retirado al día siguiente por su esposo.
Si bien la mayoría de los comensales solían ser policías de baja graduación, iban también empleados de comercios y empresas de la zona al Casino de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno al 1400. Por ejemplo, de Suixtil, que estaba en la esquina y fabricaba trajes, camperas, camisas y corbatas, y donde los suboficiales y oficiales podían abrir una cuenta corriente a sola firma. También de YPF, ESSO y algunos bancos, como el Nación.
María Olga Pérez de Bravo, la anfitriona de aquella comida fatal, tenía 43 años, y fue internada en el Churruca “en estado de coma, debiendo efectuársele una intervención quirúrgica en el cráneo para extraerle una gran esquirla metálica incrustada en pleno tejido cerebral, que ocasionó esfacelación (gangrenación) del mismo”, según el médico Ricardo Lotito. Además, “presentaba múltiples orificios de tres a cuatro milímetros de diámetro” en la pierna derecha, la nariz y la frente. Resistió ocho días hasta que falleció y su cuerpo también fue retirado por su esposo, Alfredo Bravo.
La tercera víctima mortal de género femenino fue la cabo Elba Ida Gazpio, que estaba a doce días de cumplir cuarenta y siete años. Su hija, Liliana Tejedo, de veintitrés años, era agente y estaba comiendo con ella, pero se levantó diez minutos antes de la explosión para cederle su silla a una amiga de su mamá, la sargenta María Esther Pérez Cantos.
Un hecho fortuito que le salvó la vida. “Vi que María Esther estaba parada porque no encontraba lugar; había un lleno increíble en el comedor porque era principios de mes y habíamos cobrado el sueldo”, contó Liliana.
—María Esther, ya terminé de comer, sentate acá —le dijo levantándose de la mesa, con su cartera en la mano.
—No, si ustedes están charlando.
—Es que ya estoy llegando tarde a la oficina.
La agente Liliana Tejedo caminó menos de cien metros, subió al ascensor y, cuando llegó a su escritorio, en el primer piso del Departamento Central de la Policía Federal, donde cumplía tareas administrativas, un subcomisario entró muy agitado.
—¿Escucharon la explosión? —preguntó a Liliana y a sus compañeros.
—No, ¿acá, en el edificio? —contestó ella, recordando que había habido amenazas de bomba en el Departamento Central.
—No, parece que fue en el Casino de Seguridad Federal.
“Ahí fue cuando empezó mi drama”, recordó Liliana Tejedo.
Es que madre e hija eran muy unidas, seguramente porque el padre de Liliana las había abandonado cuando ella, que era hija única, tenía siete años. “Con un sueldo con el que apenas sobrevivíamos, mi mamá nos sacó a las dos adelante. Ella trabajaba en el primer piso de Seguridad Federal, en el Departamento de Registros e Informes; en tareas administrativas, ni siquiera portaba armas”, señaló.
“Después me enteré —agregó— que la bomba había sido colocada justo detrás mío, en otra mesa. María Esther se sentó en mi lugar, mi mamá estaba justo enfrente. Por eso, sus cuerpos quedaron destrozados; en el caso de mi mamá, el trámite de identificación demoró casi diez horas y recién a las doce de la noche nos confirmaron que también ella había fallecido”.
“Éramos muy unidas —recordó—. Nunca más volví al comedor y estuve años sin poder pasar por la puerta. No fui al velatorio, que se hizo el día siguiente, el sábado 3 de julio, en el patio techado de la Guardia de Infantería, en el Departamento Central de Policía. No pude ir ni siquiera al homenaje que le organizaron sus compañeros de oficina. Me dieron licencia y habré vuelto a los quince o veinte días. Trabajé allí hasta 1980, cuando nació mi hijo y pedí la baja”.
“Es un tema que me sigue poniendo muy nerviosa; me pone mal; desde que fijamos el día de la entrevista, estoy triste. En más de cuarenta y cinco años, es la primera vez que lo charlo con alguien que no conozco”, contó Liliana Tejedo al borde de las lágrimas.
Agregó que “mucha gente que me conoce no sabe cómo murió ella porque yo siempre digo que murió en un accidente. Creo que no soportaría que alguien me contestara, por ejemplo: ‘Los militares hicieron cosas horribles’. ¡Mi mamá no tenía nada que ver; era una pobre trabajadora, que cumplía tareas administrativas y ni siquiera portaba armas! Apenas sobrevivía con su sueldo, pero con ese sueldo nos sacó adelante cuando mi papá nos abandonó. Ella murió justo cuando estaba terminando los trámites de separación”.
Fue su tío, el subcomisario Horacio González, quien se ocupó de todos los trámites relacionados con la identificación y el retiro del cuerpo de Elba Gazpio, que se demoró casi diez horas porque quedó totalmente mutilado, mientras Liliana era consolada por su marido y su abuela.
“Hubo —dijo Tejedo— una falla en el control del ingreso a Seguridad Federal. Tenía un portón inmenso, pero siempre una hoja del portón estaba abierta. En la vereda un policía te preguntaba dónde ibas y, justo después de la entrada, estaba la mesa de vigilancia, pero, si ya te conocían, rara vez te hacían abrir la cartera. De hecho, mi mamá murió con su cartera. Con el tiempo, mi tío me dio su cédula de identidad y una agenda que llevaba en la cartera: estaban agujeradas por las bolas de acero de la bomba vietnamita”.
El cuerpo de Elba Gazpio quedó totalmente mutilado: ella estaba decapitada, con fracturas múltiples en casi todos los huesos del cráneo y de la cara, y pérdida de masa encefálica. El doctor Luis Ginesin explicó que, además, presentaba múltiples heridas y fracturas en las piernas, la “amputación traumática” del brazo derecho, y heridas y facturas en el brazo izquierdo, de cuya mano lograron extraer dos anillos.
Su amiga, la sargenta María Esther Pérez Cantos, de 49 años, fue la cuarta mujer del listado de muertos; su cuerpo fue retirado por su hija, María Susana Burgos Pérez. También tenía la cabeza separada del cuerpo; “múltiples fracturas de cráneo, expuestas y cerradas, con pérdida de masa encefálica; quemaduras de tipo AB (intermedias) en la región malar y mandibular derecha; heridas en la pierna derecha, y escoriaciones y hematomas en distintas partes del cuerpo”, según el parte del doctor Jorge Luis Russo.
La última víctima mujer fue la agente Alicia Lunati. Su cuerpo estaba carbonizado del ombligo para abajo, al igual que las manos, y tenía quemaduras de grado intermedio en el rostro y el cuero cabelludo, y escoriaciones y hematomas por todos lados. Su papá, Pedro Lunati, retiró el cadáver; recibió también dos anillos de metal blanco, uno con una piedra brillosa incolora, y cien pesos que llevaba su hija en el bolsillo.
Los cuerpos quedaron tan deteriorados por las características de la bomba vietnamita utilizada por Montoneros, uno de los dos grupos guerrilleros más poderosos de los 70, de origen peronista. No contenía solo trotyl sino también postas o bolas de acero, que, una vez detonado el artefacto, se convertían en una ráfaga que agujereaba todo lo que encontraba, desde mesas, sillas y paredes hasta los propios comensales.
Hubo también ciento diez heridos, varios con secuelas muy graves por las mutilaciones provocadas por la onda expansiva, mientras comían los platos buenos, abundantes y baratos del comedor.
Montoneros afirmaba que buscaba eliminar preferentemente al personal superior de la Policía Federal, en tanto “centro de gravedad” de la represión ilegal de la dictadura, pero de los veintitrés muertos solo dos eran oficiales y de muy baja graduación. Siete de las víctimas fatales ni siquiera cumplían tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan y la empleada de YPF.
Fue el atentado más sangriento de los 70, pero también de la historia del país hasta el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba destruyó la AMIA y dejó ochenta y cinco víctimas fatales. Mató más que el ataque terrorista contra la embajada de Israel, de 1992, hace treinta años. Y habría matado más aún si Montoneros hubiera logrado su propósito original de derribar todo el edificio.
Fuera de nuestras fronteras, continúa siendo el mayor atentado contra una dependencia policial en todo el mundo. Ninguna otra policía recibió un ataque así. A pesar de todo eso, la Justicia nunca lo investigó, ni durante la dictadura ni en democracia, y hasta Masacre en el comedor, ningún periodista o historiador había escrito nada sobre este tema.
*Periodista y escritor, extraído de Masacre en el comedor.