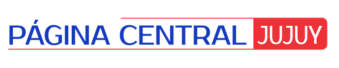En las últimas veinticuatro horas hubo 140 cohetes dirigidos a Kharkiv. Hubo también 44 bombardeos lanzados desde tanques y morteros. Hubo además misiles crucero modelo Kalibr, un armamento de extrema precisión que vuela a baja altura y puede esquivar las defensas antiaéreas con maniobras veloces.
Por Joaquín Sánchez Mariño
Hubo aviones sobrevolando la ciudad, drones, artillería, tropas rusas intentando entrar una y otra vez. Hubo también un ataque a una academia donde funcionaba un centro de voluntarios. Murieron allí seis personas. Kharkiv es hoy un infierno sobre la tierra, el segundo peor lugar para estar en Ucrania luego de Mariupol.
No es extraño entonces que el tren no llegue a horario. Debe salir a las 23 horas desde Kiev pero la formación nunca aparece. Hay otros dos que salen a la una de la mañana y a las dos, pero de pronto se desvanecen del panel de horarios de la estación. El funcionamiento de los trenes es una proeza en medio de la guerra, pero las noticias que llegan desde la segunda ciudad más grande del país ponen en contexto la demora.
La estación de Kiev está silenciosa. Ya no es lo que era hace algunas semanas, cuando la gente estaba desesperada por evacuar. Ahora quedan pocos en la capital, que espera todavía los peores días. Lo que sucede en Kiev es hoy un asedio a cuenta gotas: dentro de la ciudad cae un bombardeo por día, o dos, y las fuerzas ucranianas comienzan a recuperar algo del terreno perdido en el noroeste. El 23 de febrero mataron a una periodista, un día antes ocho personas murieron en el ataque a un mall. En ese contexto, decir que la ciudad aún está tranquila es absurdo, pero las noticias que llegan desde Kharkiv realmente anuncian que el infierno es otra cosa.
A las cinco de la mañana una voz de mujer anuncia en ucraniano primero y en inglés después que acaba de llegar un nuevo tren al andén 13. Es justo cuando aparece Serguei, un muchacho de 28 años, pelo corto rubio, campera roja, mochila técnica amarilla. “Son periodistas”, nos pregunta, al ver el grupo de cuatro que conformamos. Le decimos que sí, que esperamos tren a Kharkiv. “Muévanse, muévanse”, responde. Después explica que el tren que acaba de llegar tiene destino final cerca del Donbás, y que pasa por Kharkiv. No sabemos quién es ni qué quiere, apenas me cuenta que acaba de llegar de Lviv para “hacer algunas cosas”, pero en el contexto en el que estamos a veces se trata de confiar o quedarse sin nada. Elegimos confiar.
Serguei habla con la encargada de un vagón y nos hace subir. Chequeo varias veces que vaya a pasar por Kharkiv y siempre dice que sí. Subimos. Por seguridad, viajo junto a tres colegas con quienes me hice amigo en mis días en Kiev. Durante el viaje les hago fotos y bromean con que quieren ser famosos en América Latina. Hacer chistes es la manera que tenemos de darle la espalda al miedo que nos da entrar en el este.
Los presento: Juan Carlos, fotoperiodista salvadoreño de 47 años, reportero con varias guerras encima, la invasión de Irak del 2003, la recuperación de Mosul en el 2016, la alzada de los talibanes en Afganistán en el 2021. Hizo fotos que no se explica cómo salió vivo después de disparar. Me prometió que antes de terminar la cobertura, también me contará su historia. Los otros dos compañeros de viaje son Daniel Carde, fotógrafo estadounidense de 37 años viviendo en Beirut (Líbano), cubrió durante meses el conflicto en el Kurdistán iraquí contra el ISIS; y Seth Berry, también norteamericano de 30 años, especializado en pandillas en Latinoamérica. En el tren, además, nos encontramos con Pierre, periodista francés de 28 años que pasó varios meses en Irak, Líbano y Siria. Todos acá llegan con experiencia, pero se mueven con el compañerismo y la alegría de los debutantes. Parece, a pesar de todo, un lugar feliz.
El tren deja la estación a las seis y media de la mañana. En circunstancias normales, podría tardar cinco horas en llegar a Kharkiv. Lo único que deseamos es que tarde menos de doce, para poder llegar antes del toque de queda, que rige allí desde las 18 horas y es el más estricto del país. A diferencia de los trenes que recorren el oeste, este tren es más viejo, más lento, y pasa más tiempo detenido. A veces son pocos minutos, a veces más de una hora.
Los que viajan, además de nuestro grupo de periodistas, son mayormente personas que decidieron volver a su casa. Muchos se fueron a ciudades más tranquilas con el comienzo de la guerra y ahora, un mes después, quieren volver. Es el caso de Andrey, un hombre de poco más de cincuenta años dueño desde hace veinte años de una fábrica de armamento. Las armas son una de las principales industrias de Kharkiv y no es extraño que Putin haya empezado su invasión por acá.
Cuando comenzó la guerra, Andrey puso su fábrica a disposición del país, cedió todo el armamento que tenía y hasta algunos de sus operarios se ofrecieron a ayudar en el manejo de las defensas antiaéreas. Él no quería irse de la ciudad pero su mujer lo convenció. Cuatro semanas después, vuelven, también juntos.
Kate es otra vecina de Kharkiv que regresa. Tiene 24 años y es diseñadora de interiores. Se fue de su ciudad a fines de febrero y está volviendo a ayudar a su mejor amigo en un centro de voluntarios. Cuando el tren llegue a la estación de su ciudad, va a mirar por la ventana y se le van a caer dos lágrimas, una por haberse ido, otra por volver. “Extrañaba mi ciudad”, va a decir, aunque su ciudad hoy es alcanzada por 80 misiles al día y tiene ya más de 1100 edificios destruidos.
El viaje se hace largo pero sobre el final nos detenemos menos. Llegamos a las cinco y cuarto de la tarde, apenas con tiempo para conseguir un auto e ir a nuestro departamento. Es casi imposible conseguir un hotel hoy en la ciudad, la mayoría están cerrados y los que no, llenos.
Nuestro hospedaje es una pintura de la situación: vamos a dormir en la casa de una familia que decidió evacuarse. Solo entrar a Ucrania uno se cruza con infinitas historias de personas que se van, que abandonaron sus hogares, que tomaron solo lo necesario y salieron. Pocas veces en cambio uno se encuentra con esas casas abandonadas, departamentos revueltos por una salida rápida, lugares interrumpidos.
En uno de ellos estamos ahora, en un edificio tan parecido a los que vi bombardeados en Kiev, la misma fachada tipo monoblock, los mismo balcones de madera. Nos lo presta el hijo de la familia que se fue, que se quiso quedar a pelear pero como no tenía experiencia en combate le dieron tareas de voluntariado. No quiere que le paguemos nada por la casa, piensa que la labor del periodismo en su ciudad es importante, que son pocos los que van y necesitan mostrar al mundo la destrucción a la que los está sometiendo Rusia. El miedo de todos por aquí es que Kharkiv no se convierta en la próxima Mariupol, donde ya no quedan periodistas que cuenten el horror que están viviendo.
En el cuarto del apartamento hay un escritorio lleno de cables de computadora no enchufados a ninguna computadora, como si las hubieran sacado de un tirón y ahí quedaron los conectores. En el living, una pecera tiene las piedras típicas, los caracoles y el ambiente de mar, pero no tiene agua y ya no están los peces. Me pregunto qué habrán hecho con ellos, si habrán salido de la ciudad con una bolsa con agua para no abandonarlos. Elijo creer en esa versión.
Comemos los cuatro juntos y hablamos de los planes para el día siguiente. Todo en Kharkiv está oscuro y ya en el camino de la estación a la casa se nota la diferencia con cualquier otra ciudad. Todo está completamente vacío, ni retenes hay, los pocos autos que hay avanzan a toda velocidad por las calles o avenidas. Cada tanto aparecen zonas destruidas, pero hoy no hubo tiempo de detenerse.
A las siete oscurece y nadie prende las luces. Cierro los ojos un rato para descansar. Mi colega Juan Carlos hace lo mismo, nos quedamos dormidos sentados. Un rato después, sucede la bienvenida: un estruendo se cuela en el sueño, luego otro, y otro, hasta que finalmente me despierto. Una explosión más fuerte lo despierta a Juan Carlos. Yo me pongo a resguardo en el pasillo, él va a mirar a la ventana.
Durante dos o tres minutos suenan muchos estruendos. Hay una calma de media hora y entonces suena otro, que esta vez hace vibrar la casa. Los primeros al parecer fueron defensas antiaéreas, misiles que salían. El último, uno que cayó. Miro por la ventana un rato después. En la negra noche de Kharkiv se ve el fuego alto, denso y brillante. Algo arde en la ciudad, otra vez. No será una noche buena para nadie, ni será de las que se duerme. Llegar al infierno es quedarse despierto hasta volverse parte de él.