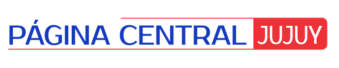Julio de 1972, Reikiavik, Islandia. Día 11. Cincuenta años atrás comenzaba el “match del siglo” entre el campeón mundial ruso Boris Spassky y su desafiante, Robert “Bobby” Fischer, estadounidense.
Por: Pablo Ricardi
La Guerra Fría que enfrentaba entonces a Estados Unidos y Unión Soviética tomaba la forma de un match de ajedrez entre dos individuos, cada uno representante de su país, su modo de vida, su sistema político.
Para comprender la importancia del enfrentamiento conviene asomarse un poco a la época y las circunstancias del duelo. La tensión política entre EE. UU. y URSS era enorme. La guerra de Vietnam no había terminado. Estados Unidos y sus aliados europeos representaban el modelo de vida occidental, mientras Unión Soviética y el bloque del este se erigían en los defensores del socialismo. Con ese marco, el ajedrez adquirió un lugar protagónico inesperado: era un emblema de URSS, que lo exhibía como una de las virtudes del modelo comunista. Un juego reflexivo, intelectual, opuesto a los entretenimientos frívolos de Occidente, y en el cual los soviéticos habían sido absolutos dominadores desde la postguerra hasta ese momento. Todos los campeones del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial eran compatriotas: Mikhail Botvinnik, Vasili Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosian y Spassky. Sin embargo, ya hacia fines de los años cincuentas, había surgido un jugador especial, que según pasaba el tiempo iba arrollando a todos sus rivales, y era norteamericano.
Robert Fischer, de carácter díscolo e intransigente, era ideal como representante del individualismo occidental. Spassky, por su parte, no daba el perfil soviético de campeones anteriores comprometidos con el régimen, como Botvinnik.
En el plano estrictamente deportivo, en aquel momento el americano parecía incontenible: en la serie de encuentros que determinaba al candidato desafiante, primeramente había despachado al ruso Mark Taimánov por un insólito 6 a 0, y luego, al danés Bent Larsen por el mismo resultado, lo cual levantaba de sus asientos a los espectadores. Y en el match previo a la final, derrotó en Buenos Aires al ex campeón mundial Petrosian por un contundente 6½ a 2½. Pero Spassky también era formidable, y de hecho, en los cinco enfrentamientos que había tenido con Fischer, había ganado tres y empatado los dos restantes, lo que para algunos le daba cierto favoritismo.
Antes de su comienzo, y durante sus primeros compases, el match estuvo a punto de naufragar por diferentes motivos. Era obvio que los jugadores sentían la presión psicológica de la ocasión. Sobre todo Fischer debió enfocarse como nunca, sólo para mantenerse en el camino. Aunque la tensión política hizo peligrar el encuentro, éste, como guionado para una película, finalmente comenzó, y fue llamado, ya entonces, “el match del siglo”. Y empezó de un modo que parecía catastrófico para Fischer: perdió la primera partida por un grave e insólito error, y la segunda por no presentarse, en desacuerdo con la presencia de las cámaras de televisión, que lo molestaban. Un dos a cero con poco esfuerzo encaminaba las cosas de un modo sencillo para Spassky y los soviéticos. Sin embargo, en esas dos derrotas había mucho de corriente subterránea que, por paradójico que parezca, favorecía a Fischer. El error de Bobby en la primera partida se debió a un impulso extremo de jugar a ganar una posición de empate natural.
La molestia de Fischer por las cámaras de televisión
De ese modo, aunque perdió, Fischer le dejó claro a Spassky que no habría tablas fáciles en el match. Y la segunda derrota, por ausencia, le dejó a Spassky la incómoda sensación de “estar debiéndole algo” a su rival. En ese momento crítico Fischer se quejaba de todo, y su abandono de la competencia parecía inminente, pues había hecho cosas parecidas. Entonces, el juego del tablero sin reglas, la política, hizo su jugada. Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, llamó por teléfono a Fischer y lo instó a seguir compitiendo, porque “el país entero” estaba con él. Tal vez era el espaldarazo que Bobby precisaba.
Pidió jugar la tercera partida a puertas cerradas, sin las molestas cámaras de televisión. Spassky cometió el error estratégico de ceder. Como buen caballero, creyó que era pertinente hacer esa concesión. Confiaba en sus fuerzas y pensaba que la ventaja de dos puntos era significativa. De haberse negado, como quería el jefe de la delegación soviética, Víctor Baturinsky, probablemente el match no habría continuado. Pero Spassky asumió que tenía un deber como campeón de hacer lo posible para que el duelo siguiera su curso.
Dos semanas después, luego de ocho partidas más, Spassky se encontraba al borde del abismo. Fischer estaba desatado, jugando el mejor ajedrez que se había jugado nunca. De esos ocho capítulos había ganado cinco y empatado tres, logrando tres puntos de ventaja. A partir de eso, Spassky se reprogramó, encontró fuerzas donde no las había y consiguió detener la sangría. Pero sólo eso; el juego se emparejó y se sucedieron muchas tablas, con el problema para el ruso de que cada nuevo empate acercaba al estadounidense a su meta de ganar el match, pactado a 24 encuentros. Luego de siete igualdades consecutivas, la partida 21, que Spassky condujo con desgano, fue un nuevo triunfo de Fischer y dio cifras finales al enfrentamiento: 12½ a 8½.
Tomando en cuenta la Guerra Fría y los valores defendidos por cada modelo social, se dijo que fue el triunfo del individuo frente al Estado. Lo cual puede sonar simplista, toda vez que en definitiva eran apenas dos personas que competían entre sí, pero esa idea prevaleció en el ánimo de muchos. Y el hecho deportivo innegable de que mientras los rusos habían puesto toda su estructura ajedrecística al servicio de Spassky, y por el otro lado Fischer siempre estuvo solo, sí se puede admitir aquélla conclusión.
Sobre la identificación de cada uno con su régimen político, el destino tendría mucho por decir todavía. Spassky, con su carácter expansivo y su buen humor habitual, era bastante independiente de las presiones que recibía en Unión Soviética. De hecho, pocos años después gestionó y obtuvo permiso para residir en Francia con su esposa francesa. A su vez, el carácter impredecible de Fischer terminó chocando con el establishment, que terminó olvidándolo e incluso repudiándolo.
¿Por qué ganó Fischer? Una anécdota del acto de clausura en Reikiavik puede ilustrarlo. Bobby, sentado y aburrido en el teatro donde se realizaba el cierre, de repente extrajo su ajedrez de bolsillo y reprodujo y analizó una posición, del todo indiferente a los discursos y a lo que ocurría en el escenario. Ése era Fischer. Su mundo era el ajedrez y sólo el ajedrez, y ese fanatismo, aun a los rusos, con toda la dedicación y todo el amor que tenían por el juego, los dejaba perplejos.